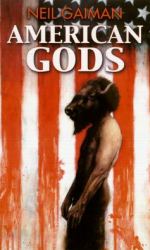 [...]
[...]
El nombre de su mujer estaba escrito en una hoja de papel junto a la puerta, al final del pasillo. Entró en la capilla ardiente. Sombra conocía a la mayoría de la gente: compañeros de trabajo de Laura, varios de sus amigos.
Todos lo reconocieron. Lo vio en sus caras. Aun así no hubo sonrisas, nadie lo saludó.
Al fondo de la habitación había una pequeña tarima y, sobre ella, un ataúd de color crema con varios ramos de flores alrededor: de color escarlata, amarillo, blanco y púrpura intenso y sangriento. Dio un paso adelante. Desde donde estaba veía el cuerpo de Laura. No quería seguir avanzando: no se atrevía a marcharse.
Un hombre vestido con un traje oscuro. Sombra supuso que trabajaba en la funeraria, le preguntó:
¿Señor? ¿Le gustaría firmar el libro de condolencias? —Y le señaló un libro encuadernado en cuero, abierto en un pequeño atril.
Escribió «SOMBRA» y la fecha con su letra precisa, luego, lentamente, añadió «(CACHORRITO)» al lado y se dirigió al fondo de la habitación donde estaba la gente y el ataúd, y la cosa que había dentro del féretro ya no era Laura.
Una mujer pequeña entró por la puerta y dudó. Tenia el pelo de color rojo cobrizo y vestía ropa cara y muy negra. «Ropa de luto», pensó Sombra, que la conocía bien. Audrey Burton, la mujer de Robbie.
Audrey sostenía un ramito de violetas, envuelto en la base con papel de aluminio. Era el tipo de cosa que un niño haría en junio, pensó Sombra. Pero no era época de violetas.
Cruzó la habitación hasta el ataúd de Laura. Sombra la siguió.
Laura tenia los ojos cerrados y los brazos doblados en cruz sobre el pecho. Llevaba un vestido discreto de color azul que nunca había visto. Su melena castaña no le tapaba los ojos. Era su Laura y no lo era: se dio cuenta de que su reposo era lo que resultaba poco natural. Laura siempre había tenido unos sueños muy agitados.
Audrey dejó e! ramo de violetas sobre el pecho de Laura. Entonces, movió la lengua un instante y escupió con fuerza en la cara muerta de Laura.
El escupitajo cayó en la mejilla y se escurrió hacia la oreja.
Audrey se dirigió hacia la puerta y Sombra salió corriendo tras ella.
—¿Audrey?
—¿Sombra? ¿Te has escapado? ¿O te han dejado salir?
Sombra se preguntó si la mujer de su mejor amigo estaba tomando tranquilizantes. Su voz parecía distante y ausente.
—Me dejaron salir ayer. Soy un hombre libre. ¿A qué demonios venía eso?
La mujer se detuvo en mitad del pasillo oscuro.
—¿Las violetas? Eran sus flores favoritas. Cuando éramos niñas las cogíamos juntas.
—No me refiero a las violetas.
— Ah, eso —exclamó. Se limpió un resto de algo invisible de la comisura de la boca—. Bueno, pensaba que era obvio.
— Para mí no, Audrey.
¿No te lo han dicho? —Hablaba con voz calma, impAsíble—. A tu mujer la encontraron muerta con la polla de mi marido en la boca.
Sombra volvió al velatorio. Alguien había limpiado ya el escupitajo.
Después de comer, Sombra fue al Burger King; se celebró el funeral. El féretro color crema de Laura fue enterrado en el pequeño cementerio no confesional que se encontraba en los límites de la ciudad: era un prado ondulado con algunos árboles y sin vallas, lleno de lápidas de granito negro y mármol blanco.
Fue al cementerio en el coche fúnebre de Wendell, con la madre de Laura. Al parecer, la señora McCabe creía que la muerte de su hija era culpa de Sombra.
—Si hubieras estado aquí —le dijo— esto no habría ocurrido. No sé por qué se casó contigo. Se lo dije. Se lo dije una y otra vez. Pero las chicas no escuchan a sus madre, ¿verdad? —Se calló y miró a Sombra fijamente en la cara—. ¿Te has peleado?
—Sí.
—Bárbaro —le espetó, luego cerró la boca, levantó tanto la cabeza que le temblaban las mandíbulas y miró hacia el frente.
Para sorpresa de Sombra, Audrey Burton también estaba en el funeral, hacia el final del gentío. El breve funeral se acabó, metieran el ataúd en el agujero de fría tierra. La gente se fue.
Sombra no se movió. Se quedó con las manos en los bolsillos, temblando, mirando el agujero que había en la tierra.
Sobre él, el cielo era de color gris plomizo, monótono y plano como un espejo. Seguía nevando de manera irregular, caían unos copos fantasmagóricos.
Quería decirle una cosa a Laura y estaba dispuesto a esperar hasta que supiera lo que era. Lentamente el mundo empezó a perder luz y color. Sombra empezaba a tener los pies entumecidos, mientras las manos y los pies le dolían del frío. Enterró las manos en los bolsillos en busca de algo de calor y los dedos se aferraron a la moneda de oro.
Se acercó hasta la tumba.
—Esto es para ti —dijo.
Habían echado varias paladas de tierra sobre el féretro, pero el agujero no estaba ni mucho menos lleno. Lanzó la moneda de oro a la tumba, luego echó más tierra, para esconder la moneda de sepultureros codiciosos.
—Buenas noches, Laura. —Luego dijo—: Lo siento. —Volvió la cara hacia las luces de la ciudad y echó a andar en dirección a Eagle Point.
[...]
[...]
Sombra se preguntaba si no habría sido mejor seguir la senda de las mentiras piadosas. Se alejó de aquel lugar y siguió el camino de roca hasta algo parecido a una habitación de hospital, de un hospital de Chicago y sintió la bilis subiéndole por la garganta. Se detuvo. No quería mirar. No quería continuar.
En la cama del hospital su madre se estaba volviendo a morir, igual que había muerto cuando él tenía dieciséis años, y ahí estaba él, un adolescente grande y torpe con la piel café con leche marcada de acné, sentado junto a su cama, incapaz de miraría, leyendo un libro de bolsillo voluminoso. Sombra se preguntaba qué libro sería y rodeó la cama para observarlo de más cerca. Se quedó entre la cama y la silla mirando alternativamente a uno y otro lado, el chico grande repantigado en la silla con la nariz enterrada en El arcoiris de la gravedad, de Thomas Pynchon, intentando escapar de la muerte de su madre a través del Londres de los bombardeos, mientras la locura ficticia del libro no le proporcionaba ni una huida, ni una excusa.
Los ojos de su madre estaban cerrados en una paz narcótica: lo que ella pensaba que no sería más que otro brote de anemia falcifomie, otro azote de dolor que soportar, había resultado ser un linfoma, como descubrieron demasiado tarde. Su piel lucia un tinte amarillo ceniza. Apenas pasaba de los treinta y parecía mucho mayor.
Sombra quería zarandearse a sí mismo, al adolescente torpe que había sido, para que cogiese la mano de su madre, le hablase, hiciese cualquier cosa antes de que ella se deslizase en la muerte, como sabía que iba a suceder. Pero no podía tocarse y continuó leyendo hasta que su madre murió mientras él estaba sentado a su lado leyendo un libro voluminoso.
Después de aquello dejó prácticamente de leer. No se podía confiar en las historias de ficción. ¿De qué servían los libros sí no podían protegerte de algo así? [...]
# posted by Carsito @ 9:40 p. m.

